Teoría de la Constitución de Carl Schmitt —publicado originalmente en 1928— es un libro singular pues, a la vez, es una de las obras más influyentes del pensamiento jurídico constitucional del siglo XX, pero también porque sus postulados suelen ser reducidos a la biografía del autor, a pesar de su importancia.
De hecho, con frecuencia lo he visto utilizada como arma para desestimar, sin más, los argumentos del contrario en debates públicos, invocando la adhesión de Schmitt al nazismo (indefendible, por cierto, como la de todos los juristas que prestan cobertura intelectual a las dictaduras), pero sin entrar al contenido. Y, sin embargo, el libro ofrece un sistema de pensamiento constitucional de notable densidad teórica.
Cuando cursé Derecho Político conocí apenas una síntesis de sus planteamientos, pero recientemente encontré un ejemplar en una librería del centro y es a partir de esa edición —Alianza Editorial, 2024— que les comparto estas explicaciones.
Las ideas esenciales son las siguientes:
1. El punto de partida: política y decisión
Schmitt parte de su concepto de “lo político”: la política es el ámbito donde se decide la distinción entre amigo y enemigo. La Constitución, en ese contexto, no es solo una norma jurídica, sino una decisión política fundamental sobre la forma de existencia del Estado.
Es decir, antes de otro tipo de normas está la decisión soberana que funda el orden jurídico.
Un ejemplo sencillo: la decisión política fundamental de una Constitución puede consistir en definir que el sistema se erigirá sobre una república (el amigo), de modo que cualquier intento de restaurar una monarquía (el enemigo) sea neutralizado por el propio orden constitucional.
2. Constitución como decisión, no como norma neutral
Para Schmitt, la Constitución no debe confundirse con las “leyes constitucionales”, porque ocupan planos distintos.
- La Constitución es la decisión política originaria que define quién ejerce el poder, cómo se estructura el Estado, y qué valores o principios lo sustentan. Es el acto fundante que da sentido al orden jurídico y lo dota de una identidad política.
- Las leyes constitucionales, en cambio, son normas derivadas de esa decisión fundamental; regulan aspectos concretos y operativos, pero no establecen el fundamento último del poder.
Schmitt insiste en que comprender esta diferencia es esencial, porque permite distinguir el núcleo político que sostiene a un Estado de la arquitectura normativa que se construye sobre él. Sin esa distinción —advierte— se corre el riesgo de tratar como meras reglas formales cuestiones que, en realidad, definen la existencia misma de la comunidad política.
3. El concepto de soberanía
En materia de soberanía, Schmitt retoma su tesis de Teología Política (1922; ed. Trotta, 2009): “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción.” Esto significa que el soberano auténtico es quien posee la facultad de situarse, en momentos críticos, por encima del régimen ordinario de derechos y garantías, pues está situado en un nivel previo al de las normas positivas: es quien crea el orden jurídico y, por tanto, puede también suspenderlo.
La soberanía, en este sentido, alude a la capacidad de adoptar una decisión política que no puede ser plenamente comprendida ni regulada dentro de un sistema cerrado de normas preexistentes. Schmitt sostiene que el soberano puede ser un monarca, el pueblo o una autoridad investida de poder efectivo, pero advierte que hay quienes crean ficciones que intentan eludir la pregunta de quién es el soberano inventando que —por ejemplo, “la Constitución es soberana” o que “el Estado es soberano”.
La identidad del soberano se revela, en último término, cuando estalla un conflicto político serio: allí las ficciones se disipan y emerge la instancia capaz de decidir —o de imponer la decisión— en nombre de la unidad política.
4. El Estado y la unidad política
Schmitt defiende una noción robusta de unidad política: la Constitución debe encarnar una voluntad común, no limitarse a equilibrar intereses contrapuestos o a ordenar un mosaico de grupos.
Desde esta perspectiva, critica con severidad el parlamentarismo, al que considera una forma de “discusión infinita” que termina por disolver la unidad estatal al dispersar el poder entre múltiples instituciones y transformar la decisión política en mera negociación.
Para Schmitt, el pueblo no se manifiesta auténticamente a través de la deliberación parlamentaria, sino mediante decisiones plebiscitarias, directas y soberanas, en las que la voluntad colectiva se expresa de manera inmediata y sin las mediaciones del debate representativo.
5. La crítica al liberalismo
El liberalismo puede entenderse como una tradición que coloca en el centro la libertad individual, el límite del poder y la protección de derechos, confiando en instituciones representativas y en el individuo como fundamento del orden político. Conviene advertir, sin embargo, que liberalismo no es sinónimo de democracia: una mayoría puede perfectamente adoptar decisiones abiertamente antiliberales, como ocurre cuando se vota para restringir libertades esenciales.
Schmitt, por su parte, muestra escasa simpatía por este enfoque. Considera que el liberalismo intenta neutralizar el conflicto político, sustituye la decisión por el procedimiento, diluye la unidad política en una deliberación interminable y confunde la representación del pueblo con la simple negociación de intereses.
Para él, la Constitución no es un mecanismo neutral, sino la encarnación de una decisión política sustantiva sobre valores y, correlativamente, sobre quienes se oponen a esos valores. En el fondo, sostiene que el liberalismo teme decidir y, por ello, lo juzga incompatible con una democracia robusta y capaz de afirmarse frente a las crisis.
6. Anatomía de la Constitución Política
Schmitt distingue entre:
- Constitución en sentido material: la decisión política fundamental sobre la forma y el modo de existencia del Estado;
- Constitución en sentido formal: el conjunto de normas escritas en el texto constitucional;
- Leyes constitucionales: normas de rango constitucional que no expresan esa decisión fundamental.
Para Schmitt, solo la Constitución en sentido material tiene verdadero carácter constituyente, pues es la única que establece el fundamento político del orden jurídico. Las otras categorías pueden modificar aspectos importantes del sistema, pero no redefinir la decisión originaria que da vida y sentido a la comunidad política.
Esta distinción permite comprender por qué ciertas reformas parecen triviales mientras otras, aun siendo formalmente pequeñas, amenazan la continuidad misma del proyecto político: unas tocan la arquitectura normativa; otras, la decisión que constituye al Estado.
7. Democracia, homogeneidad y representación
Uno de los aspectos más controvertidos del libro es la tesis de Schmitt según la cual la democracia requiere un cierto grado de homogeneidad: el pueblo debe compartir una identidad común —sea cultural, moral o incluso étnica— para poder expresar una voluntad unitaria. Esta idea, profundamente problemática por las derivas que puede legitimar, se convirtió en una de las bases intelectuales de su posterior adhesión al nacionalsocialismo alemán (“Yo he pertenecido al Partido Nacionalsocialista con un carnet cuyo número era el 2.098.860”, pero “en el partido nazi solo tenía enemigos, excluyendo a Göring que fue siempre mi amigo”, decía en una entrevista de 1983).
Conviene precisar, sin embargo, que su tesis no se funda en la supuesta existencia de una “raza superior”, sino en un postulado teórico: un Estado democrático necesita cierta cohesión interna, pues sin ella no habría posibilidad de conformar una voluntad general coherente. Su argumento apunta a un problema clásico de la teoría política: ¿puede haber decisión democrática allí donde no existe un mínimo de comunidad política compartida?
Esta noción recuerda, al menos parcialmente, algunas explicaciones del Premio Nacional de Historia Bernardino Bravo Lira, quien en sus clases distinguía entre una Europa de las fronteras y una Europa de los pueblos. Sostenía que, cuando los pueblos no coinciden con las fronteras estatales, estas terminan siendo redibujadas —a veces de manera violenta—, como ocurrió en Yugoslavia, y otras veces pacífica, como en Checoslovaquia, lo que también se refleja en las tensiones recurrentes entre Escocia y el Reino Unido o entre Cataluña y el Reino de España.
Desde luego que la observación del profesor Bernardino Bravo no valida la tesis de Schmitt, pero ofrece un ejemplo ilustrativo que ayuda a comprender por qué él insistía en la necesidad de cierta homogeneidad para la estabilidad democrática.
En síntesis
El núcleo del libro puede resumirse así: la Constitución no es un texto, sino una decisión política fundamental que funda la unidad del Estado (y marca las consecuencias de esa decisión); a su turno, la soberanía reside en quien tiene la potestad de decidir incluso más allá de las normas.
Su lectura no obliga, desde luego, a compartir la visión ni las conclusiones de Schmitt, pero sí invita a reconocer que, en la arquitectura del pensamiento jurídico del siglo XX, planteó cuestiones —a veces incómodas— cuyo alcance trasciende con mucho su biografía.
En cierto sentido, el texto de 1928 anticipó debates contemporáneos, incluso sobre los límites del Estado de Derecho en situaciones de emergencia, y por ello no debería convertirse en un recurso fácil para descalificar a quienes retoman alguna de sus intuiciones. Se puede —y se debe— debatir críticamente las ideas; lo que no corresponde es eludir la discusión refugiándose en la vida del autor de las mismas.
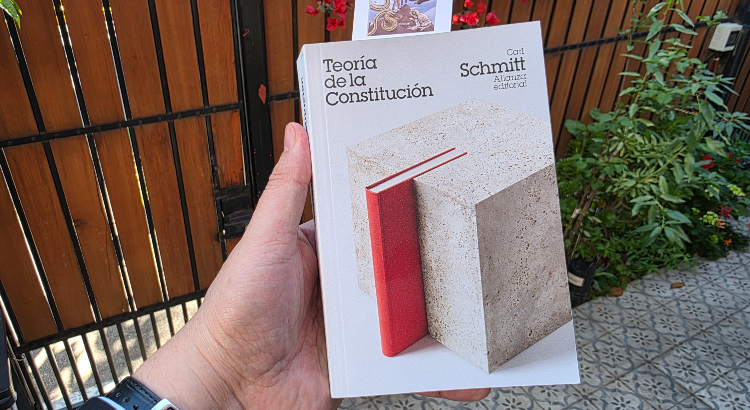
Eso de la cierta homogeneidad, sea étnica, económica o de otro tipo, parece ser bastante efectivo.